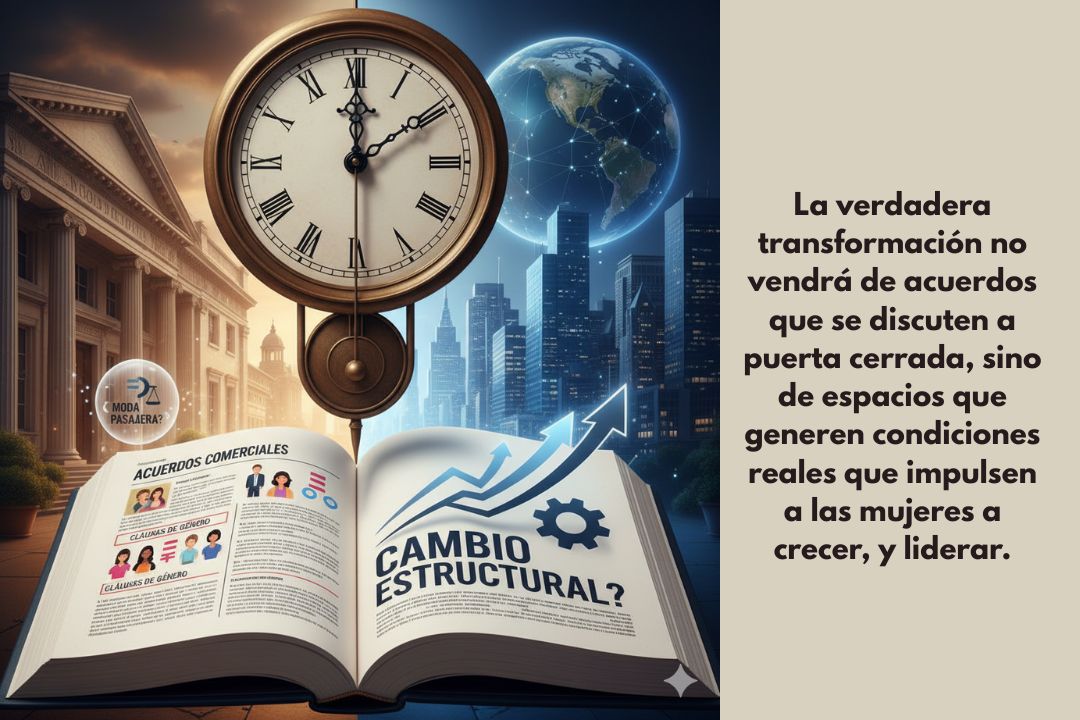¿Moda pasajera o cambio estructural?
Por: Brisa Morales Hernández, Instagram: @brisamh_ – LinkedIn: Brisa Morales Hernández – Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Cuando escuchamos sobre acuerdos comerciales pensamos en aranceles, exportaciones y tratados firmados entre gobiernos. Pocas veces nos detenemos a pensar que detrás de esas decisiones técnicas, también se juega el acceso de millones de mujeres a empleos formales, salarios justos y oportunidades para crecer.
En los últimos años se ha vuelto más común escuchar sobre las “cláusulas de género” en los acuerdos comerciales. Algunos gobiernos han comenzado a incluir compromisos para promover la participación de las mujeres en el comercio, apoyar a empresarias y generar estadísticas desagregadas por sexo. En primera instancia, esto suena como una buena noticia: por fin se reconoce que el comercio no es neutral, que hombres y mujeres no entramos a la cancha en igualdad de condiciones; pero, ¿estas cláusulas son realmente un paso hacia un cambio estructural, o corremos el riesgo de que se conviertan en un adorno más, una moda políticamente correcta que no genera cambios reales en la práctica?
La experiencia nos muestra luces y sombras. Por un lado, los acuerdos que han incorporado capítulos de género -como algunos firmados por Chile, Uruguay o Canadá-, han abierto espacios de cooperación, capacitación y visibilidad. En muchos casos han servido para poner el tema sobre la mesa y para legitimar que hablar de comercio y de igualdad de género al mismo tiempo no es una exageración, es una necesidad.
Sin embargo, también hay que reconocer sus limitaciones. La mayoría de estas cláusulas no son vinculantes. Eso significa que no generan sanciones si no se cumplen, y que dependen más de la buena voluntad de los gobiernos que de una obligación real. Además, muchas veces se concentran en actividades simbólicas —seminarios, conferencias, diagnósticos— sin llegar a tocar las barreras profundas que enfrentan las mujeres para participar en el comercio: la falta de financiamiento, la sobrecarga de trabajo de cuidados, la desigualdad en el acceso a educación técnica o digital, una cultura corporativa cargada de estereotipos sobre las capacidades de las mujeres y hombres, y la falta de apoyo para compatibilizar trabajo y familia.
El debate sobre género y comercio no debería quedarse en si “incluimos” o no un capítulo inspirador en un tratado. La discusión real es cómo aseguramos que las mujeres puedan acceder a los beneficios del comercio en condiciones justas. Eso implica revisar leyes nacionales, generar programas de formación, facilitar créditos para empresarias, invertir en cuidados y garantizar que las instituciones recojan y publiquen datos claros sobre los retos de las mujeres en el comercio. No se trata solo de sacar la ficha de cuotas o políticas punitivas para las empresas, sino de generar conciencia sobre las necesidades particulares de las mujeres.
Este tema también interpela a los hombres. Cuando las mujeres no participan en igualdad de condiciones en la economía global, todos perdemos; se desaprovecha talento, se reduce la competitividad y se limitan las posibilidades de desarrollo de nuestros países. Entender esto no es cuestión de ideología: es reconocer que nadie gana cuando la mitad de la población está infravalorada o encasillada en roles de bajo valor.
En países como Guatemala, donde falta voluntad política incluso para garantizar derechos básicos como educación, seguridad o salud, ¿realmente podemos esperar que una cláusula en un tratado comercial transforme las condiciones de las mujeres?
Estas cláusulas pueden constituir un punto de partida hacia cambios más profundos y discusiones de alto valor, pero la verdadera transformación no vendrá de acuerdos que se discuten a puerta cerrada, sino de espacios que generen condiciones reales que impulsen a las mujeres a crecer, y liderar. Abrámosle la puerta a esa profesional que pausó su carrera para cuidar a alguien vulnerable, comprendamos a esa madre que llegó tarde hoy por dejar a sus hijos en la escuela, celebremos el liderazgo de esa directiva a la que le costó hacerse de ese rol y apoyemos a esa nueva emprendedora del barrio donde vivimos. Solo con pequeños cambios cotidianos -tangibles y escalables-, lograremos que el comercio se convierta en una palanca real y plena de igualdad.
Sobre el Autor: Brisa, es politóloga, investigadora y analista política. Ha trabajado en proyectos de participación democrática, educación, comercio internacional y equidad de género en Centroamérica. Está interesada en conciliar políticas públicas efectivas con un modelo político compatible con la libertad y el desarrollo humano.